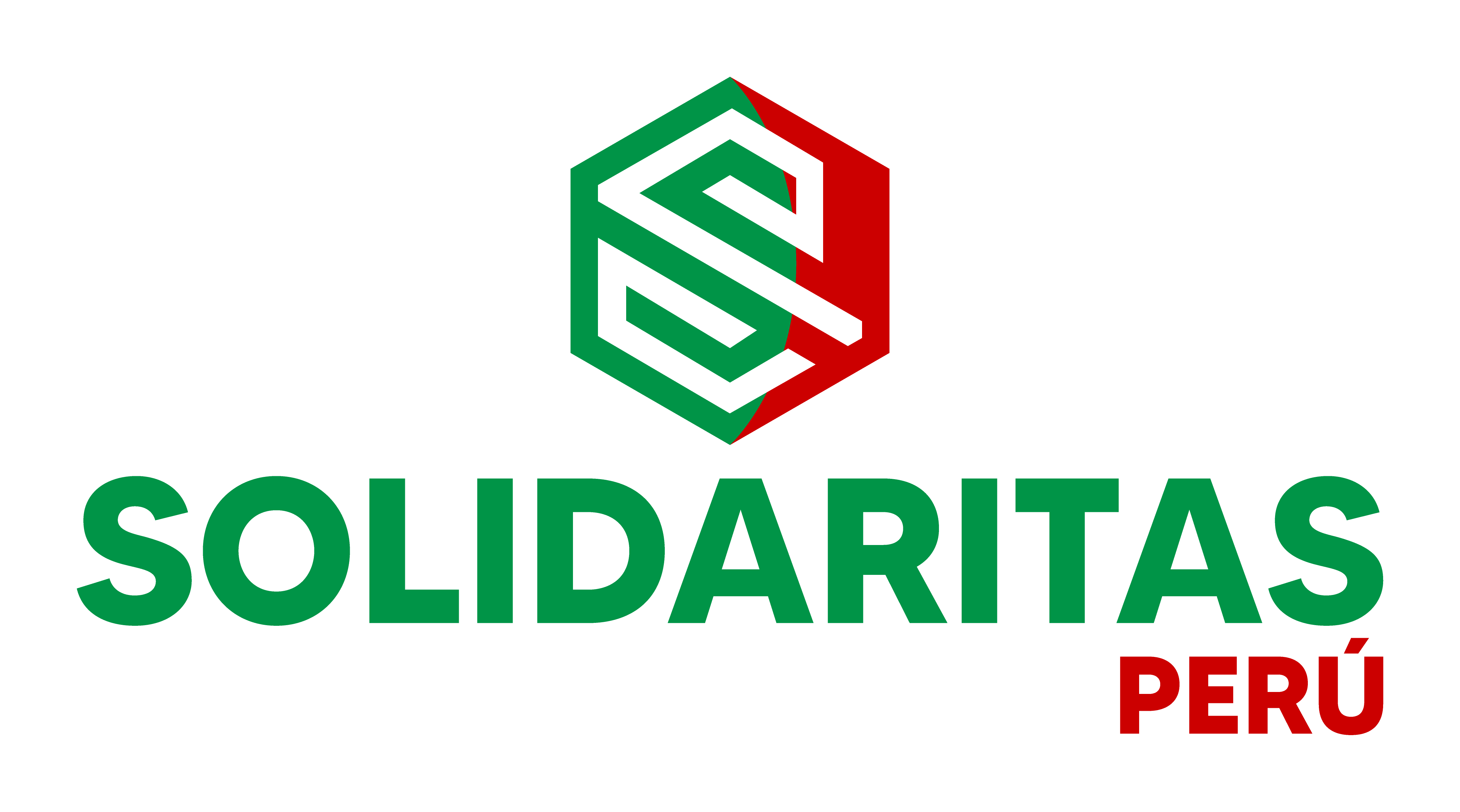En un escenario global que demanda la transición hacia modelos de producción y consumo sostenibles, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) emerge como un principio necesario que reconfigura obligaciones y expectativas sobre los agentes económicos vinculados a bienes priorizados. En efecto, la REP desplaza parte de la carga de manejo de los residuos desde los organismos públicos y los consumidores hacia quienes diseñan y comercializan los productos con el propósito de internalizar los costos ambientales, promover el ecodiseño y estimular la valorización de materias primas secundarias.
Así, la REP no es únicamente una disposición técnica sobre logística inversa, sino que constituye un principio que condiciona la asignación de responsabilidades a lo largo de la cadena de valor y que, por tanto, implica una estrecha relación normativa, institucional y empresarial.
¿Qué es la REP?
La noción de REP fue introducida por Thomas Lindhqvist en un informe dirigido al Ministerio del Medio Ambiente de Suecia a inicios de la década de 1990, donde planteó que el objetivo consiste en reducir el impacto ambiental total de un producto mediante la atribución al fabricante de responsabilidades sobre su ciclo de vida, con especial énfasis en la devolución, el reciclaje y la disposición final.
Posteriormente, el mismo Lindhqvist profundizó esta aproximación en su tesis doctoral publicada en el 2000, donde definió la REP como un principio político destinado a promover mejoras ambientales a lo largo de los ciclos de vida de los sistemas de producto y señaló que tal principio constituye la base para elegir la combinación de instrumentos administrativos, económicos e informativos a ser implementados en cada caso particular. De esta manera, la experiencia internacional revela que la REP se instrumenta mediante una combinación de obligaciones legales, incentivos económicos y medidas informativas, en atención a las condiciones de mercado y a la capacidad institucional de supervisión y cumplimiento.
En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OECD—, en el Informe “Extended Producer Responsibility: Basic facts and key principles” del 2024, ha observado que los sistemas REP son obligatorios cuando los gobiernos establecen leyes que exigen a los productores financiar u operar la gestión de residuos, aunque en entornos donde no existe REP obligatoria coexisten esquemas voluntarios promovidos por los propios productores a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa. Además, la evidencia recabada por la OECD sugiere que los sistemas obligatorios suelen mostrar mayores niveles de efectividad frente a los voluntarios, por cuanto facilitan el monitoreo, reducen conductas de free riding y amplían la cobertura de residuos incluidos.
Por otra parte, experiencias comparadas en América Latina permiten identificar a Uruguay como caso pionero regional, donde normas como el Decreto No. 373/2003 y sucesivos dispositivos regulatorios han ido consolidando modelos sectoriales de REP, permitiendo, entre otros resultados, la construcción gradual de capacidades logísticas, la inclusión de actores sociales y la generación de trazabilidad en la gestión de residuos.
Debe tenerse presente, además, la jerarquía de manejo de residuos sólidos promovida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la cual prioriza, en primer lugar, la reducción en la fuente y la reutilización; en segundo lugar, el reciclaje y el compostaje; y, en etapas posteriores, la recuperación energética y, como última alternativa, la disposición final. Esta jerarquía orientadora resulta pertinente para el diseño de los regímenes REP, dado que las metas de valorización y prevención configuran los objetivos técnicos y financieros de los sistemas de manejo.
Marco Normativo de la REP en el Perú
El marco legal peruano consagra la REP como principio y como régimen especial aplicable a bienes priorizados. En particular, el artículo 5 del Decreto Legislativo No. 1278, incorpora este principio y dispone lineamientos orientados a la responsabilidad compartida, la valorización de residuos y la implementación de planes para la recuperación de bienes priorizados. A su vez, su Reglamento desarrolla lo relativo al régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados, estableciendo que los sistemas de manejo pueden ser individuales o colectivos y que, en caso de sistemas colectivos, debe existir una persona jurídica responsable de las gestiones ante las autoridades y de la formulación e implementación del plan de manejo.
En coherencia con lo anterior, el Decreto Supremo No. 009-2019-MINAM regula específicamente el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en cuyo artículo 4 expone lineamientos que priorizan la recuperación y valorización, y que subrayan la responsabilidad del productor a lo largo del ciclo de vida de los AEE. Por su parte, el Decreto Supremo No. 024-2021-MINAM establece el régimen especial para los Neumáticos Fuera de Uso (NFU), enfatizando la maximización de recolección y valorización, aplicación de economía circular y la prohibición de prácticas como la quema o el abandono de NFU.
En la práctica, los instrumentos mencionados han permitido avances medibles. De acuerdo con información oficial del Ministerio del Ambiente, existen 64 sistemas aprobados para la gestión de RAEE hasta agosto de 2025, la mayoría de carácter colectivo, mientras que en el sector de NFU se registran 61 sistemas aprobados hasta la misma fecha. En ese sentido, el Registro y la gestión administrativa muestran que las empresas optan mayoritariamente por modelos colectivos para obtener economías de escala y viabilidad técnica; no obstante, los sistemas individuales continúan siendo la alternativa de grandes empresas multinacionales.
Asimismo, los registros del SIGERSOL y datos de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, —disponibles en el Sistema Nacional de Información Ambiental— consignan que el número de productores de AEE que presentaron la Declaración Anual ante SIGERSOL pasó de 15 en 2020, a 17 en 2021 y a 19 en 2022; paralelamente, la cantidad anual de RAEE manejados por operadores fue de 3,073 unidades en 2020, 17,107 unidades en 2021 y 12,550 unidades en 2022. De manera comparable, se identifican —en la información pública del MINAM— alrededor de 246 productores de AEE y cerca de 94 productores de neumáticos, lo que revela la presencia de un universo productivo susceptible de ser cubierto por los regímenes REP.
Lecciones de un vecino: El caso de Uruguay
Como se ha señalado previamente, Uruguay representa, en el ámbito latinoamericano, un ejemplo de actuación temprana y sostenida en materia de REP; por ello resulta relevante examinar con detalle su dinámica normativa, los modos de implementación y las lecciones operativas que pueden resultar útiles para la consolidación de la REP en el Perú. En términos normativos, la trayectoria uruguaya arrancó con instrumentos sectoriales como el Decreto No. 373/2003, que reguló la disposición de baterías de plomo y ácido, y progresó mediante la adopción de marcos específicos para envases, agroquímicos, neumáticos y residuos de mercurio. De esta forma, la inserción de la REP en Uruguay no fue resultado de un único acto legislativo, sino de una secuencia de actos normativos sectoriales que fueron construyendo un ecosistema regulatorio coherente.
La experiencia uruguaya muestra que la aceptación por parte de importadores y fabricantes no surge de manera automática; por el contrario, se construye mediante procesos de diálogo técnico, pruebas piloto y ajustes sucesivos de metas y modelos de financiamiento.
Por ello, las lecciones aprendidas de esta experiencia, de acuerdo con las reflexiones realizadas por el Ministerio del Ambiente de Uruguay, subrayan la importancia de que los productores acepten su responsabilidad en la gestión de residuos y de construir confianza mediante un trabajo colectivo y colaborativo entre los actores privados, generando sinergias con el sector público. Asimismo, se destaca la necesidad de definir modelos de gestión y financiamiento claros para los planes grupales, operar mediante procesos graduales que integren la dimensión social y ambiental para incrementar las metas de recuperación, y construir e integrar capacidades logísticas para la gestión de residuos y la valorización de materiales. El resultado de este proceso ha sido la consolidación de un modelo de producción y consumo sostenible para los productos alcanzados por la normativa.
Los desafíos pendientes de la REP
A pesar de los progresos, se identifican limitaciones que afectan la eficacia de la REP en el país. En primer lugar, la concentración de inversiones privadas en proyectos de infraestructura en la región, observada por la OECD en su informe “Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible”, pone en evidencia que la gestión de residuos sólidos no siempre ha recibido financiamiento proporcional dentro de la cartera de proyectos con participación privada, siendo los sectores de agua y gestión de residuos sólidos urbanos los menos atendidos.
En segundo lugar, la dispersión geográfica y la debilidad de la infraestructura de valorización —así como la presencia de operadores informales— generan dificultades para alcanzar metas de recolección y valorización homogéneas a escala nacional. En tercer término, la existencia de esquemas colectivos exige mecanismos de gobernanza y transparencia robustos para prevenir asimetrías y garantizar que el financiamiento compartido se traduzca en resultados ambientales verificables.
Por último, la efectividad del régimen depende de la capacidad de fiscalización y de sanción de las autoridades competentes y de la claridad en la asignación de responsabilidades a lo largo de la cadena de valor, así como de la evolución y perfeccionamiento normativo para establecer progresivamente cada tipo de residuo sujeto al régimen, siguiendo el ejemplo de países como Uruguay que han implementado la REP de manera escalonada.
A modo de reflexión
En efecto, la REP constituye una herramienta con potencial transformador; sin embargo, su eficacia real depende de la articulación de diversos elementos como el diseño normativo preciso, sistemas de financiamiento estables, capacidades logísticas y administrativas, y mecanismos transparentes de gobernanza que incluyan incentivos para el ecodiseño y la inclusión social de personas clasificadoras y de recolección. De igual manera, es necesario promover una articulación más decidida entre programas de inversión pública y las necesidades de la infraestructura de gestión de residuos, dado que la sostenibilidad de los sistemas REP requiere no solo de obligaciones legales sino también de inversiones en acondicionamiento, plantas de valorización y redes de recolección.
Por otra parte, podemos afirmar que los instrumentos regulatorios peruanos, al consagrar la REP y los regímenes especiales para bienes priorizados, han sentado una base sólida; sin embargo, la traducción de esa base en resultados ambientales verificables exige una atención sostenida a la trazabilidad, a la inclusión de modelos de economía circular y a la capacitación técnica de los actores. La REP en el Perú se encuentra en una fase de consolidación que obliga a conjugar visión normativa con capacidad operativa, a fin de que la responsabilidad atribuida a los productores se concrete en beneficios ambientales reales y en la promoción de productos más sostenibles.