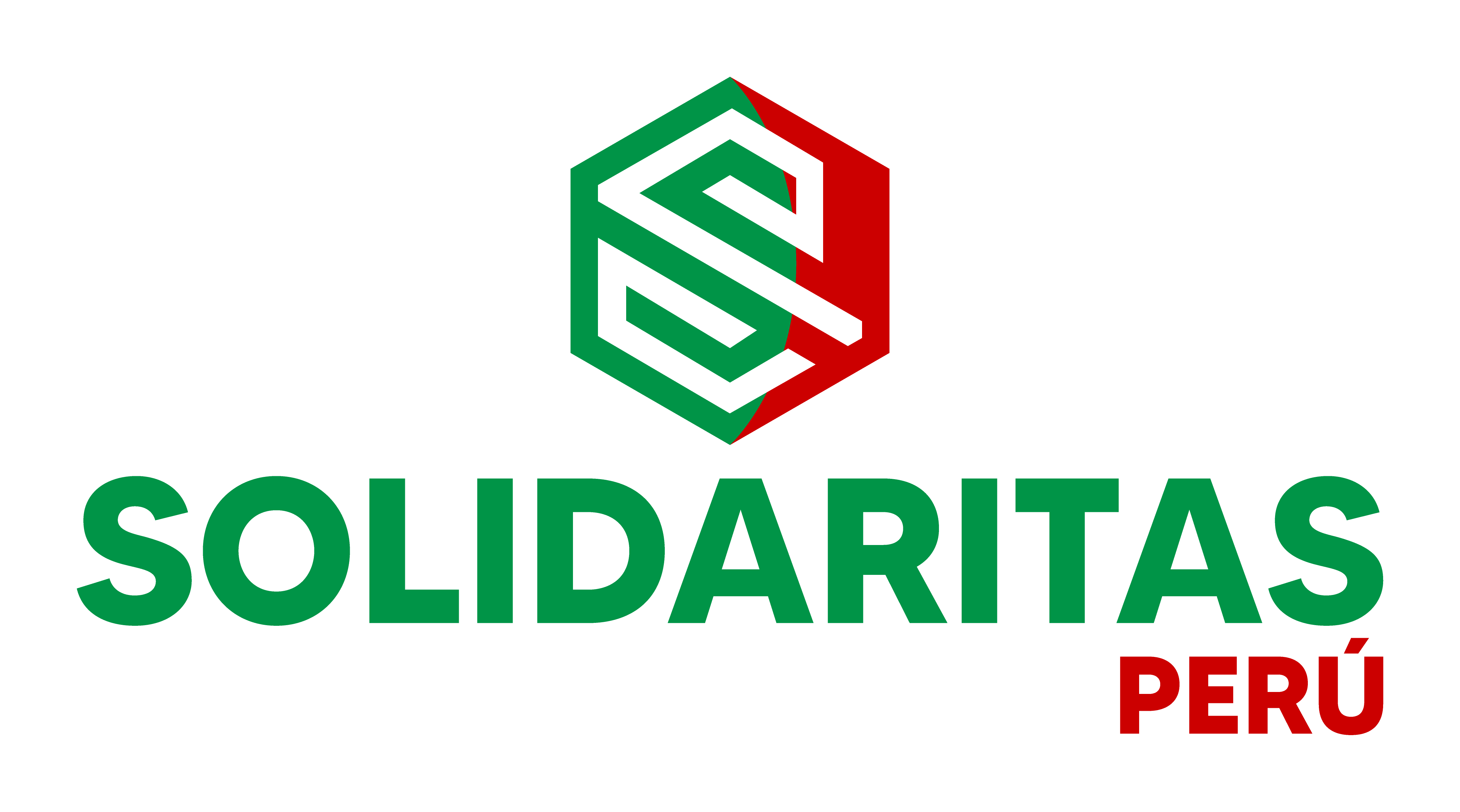En Cusco y Madre de Dios el avance de la minería ilegal, la construcción de carreteras y la agricultura extensiva han puesto en riesgo ecosistemas vitales y las especies que habitan en ellos. Sin embargo, el impacto más profundo lo sufren las comunidades indígenas, cuya economía y seguridad alimentaria depende directamente de la flora y fauna.
La Amazonía peruana enfrenta en la actualidad una de las crisis más profundas de su historia: la deforestación. Miles de hectáreas de bosque se pierden cada año, generando alarmas en un ecosistema que alberga más de 10% de la flora mundial. Tal como han informado medios como Infobae, nuestra Amazonía ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2023.
Sin embargo, no se trata únicamente de árboles talados: cada hectárea perdida significa menos especies y sustento para las comunidades indígenas. Muchos pueblos enfrentan hoy la paradoja de ver cómo el bosque que da sentido a su cultura es destruido en nombre del “desarrollo” o por actividades no reguladas.
En 2024, Inforegión ya alertó sobre casos específicos y alarmantes, como el de la Reserva Comunal Amarakaeri, ubicada en la provincia del Manu, que abarca territorios de Madre de Dios y Cusco, donde se observa que en alrededor de 20 años, actividades como “minería ilegal, siembra de cultivos ilícitos, construcción de carreteras sin planificación y pistas de aterrizaje clandestinas han resultado en la devastación de 19,978 hectáreas de bosque”, datos que además de generarnos preocupación, deben encender alarmas de acción por la Amazonía.
El bosque amazónico no solo es verde: es movimiento, sonidos y ciclos que sostienen la vida. Cuando la deforestación avanza, los primeros en desaparecer son los animales que dependen de hábitats. Especies encargadas de dispersar semillas en los bosques se ven amenazadas por la pérdida de cobertura forestal, por lo que la deforestación afecta directamente a la regeneración de semillas, generando que la relación entre flora y fauna se rompa, tal como lo recoge IWGIA en su publicación “Deforestación en tiempos de cambio climático”.
Para las comunidades, la desaparición de estas especies no es un dato más: significa menos fuentes de alimentos, plantas medicinales e ingresos económicos. Así, el bosque deja de ser un aliado y se convierte en un territorio sin vida.
Además, la pérdida del bosque erosiona el tejido cultural. Los rituales que se realizan en espacios sagrados, los relatos vinculados a animales de poder y las prácticas de caza y pesca sostenible se diluyen cuando el entorno desaparece. El impacto de la deforestación se traduce así en pérdida de autonomía cultural y del sustento alimentario y económico para la vida de los pueblos indígenas.
Frente a este panorama, las comunidades no permanecen pasivas. En una publicación de 2021, The Equator Initiative recoge el caso de la Reserva Comunal Amarakaeri, donde habitan los pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka, que demuestra que es posible un modelo distinto. Desde la creación de la reserva en 2002, alrededor de 402,335 hectáreas han sido conservadas gracias a rondas de vigilancia indígena y a programas como REDD+ Indígena Amazónica, que combinan conocimientos ancestrales y estrategias de mitigación climática.
El liderazgo indígena y el reconocimiento de los derechos territoriales son fundamentales para asegurar la conservación mientras se garantiza seguridad alimentaria.
La deforestación en la Amazonía no puede entenderse solo como pérdida de biodiversidad o como un problema más: es una herida que atraviesa la vida misma de los pueblos indígenas. Cuando desaparecen los bosques, no solo mueren especies, sino también lenguas, saberes, cantos y memorias. La biodiversidad, la cultura y la economía indígena son inseparables.
La solución a este problema radica en escuchar y fortalecer a quienes siempre han protegido el bosque: las comunidades nativas. Las políticas públicas con enfoque intercultural son necesarias para integrar a las comunidades como protagonistas de la conservación, y no como actores secundarios. Solo de esta forma podremos asegurar que la Amazonía no pierda su voz y que los pueblos que la habitan puedan seguir siendo sus guardianes.