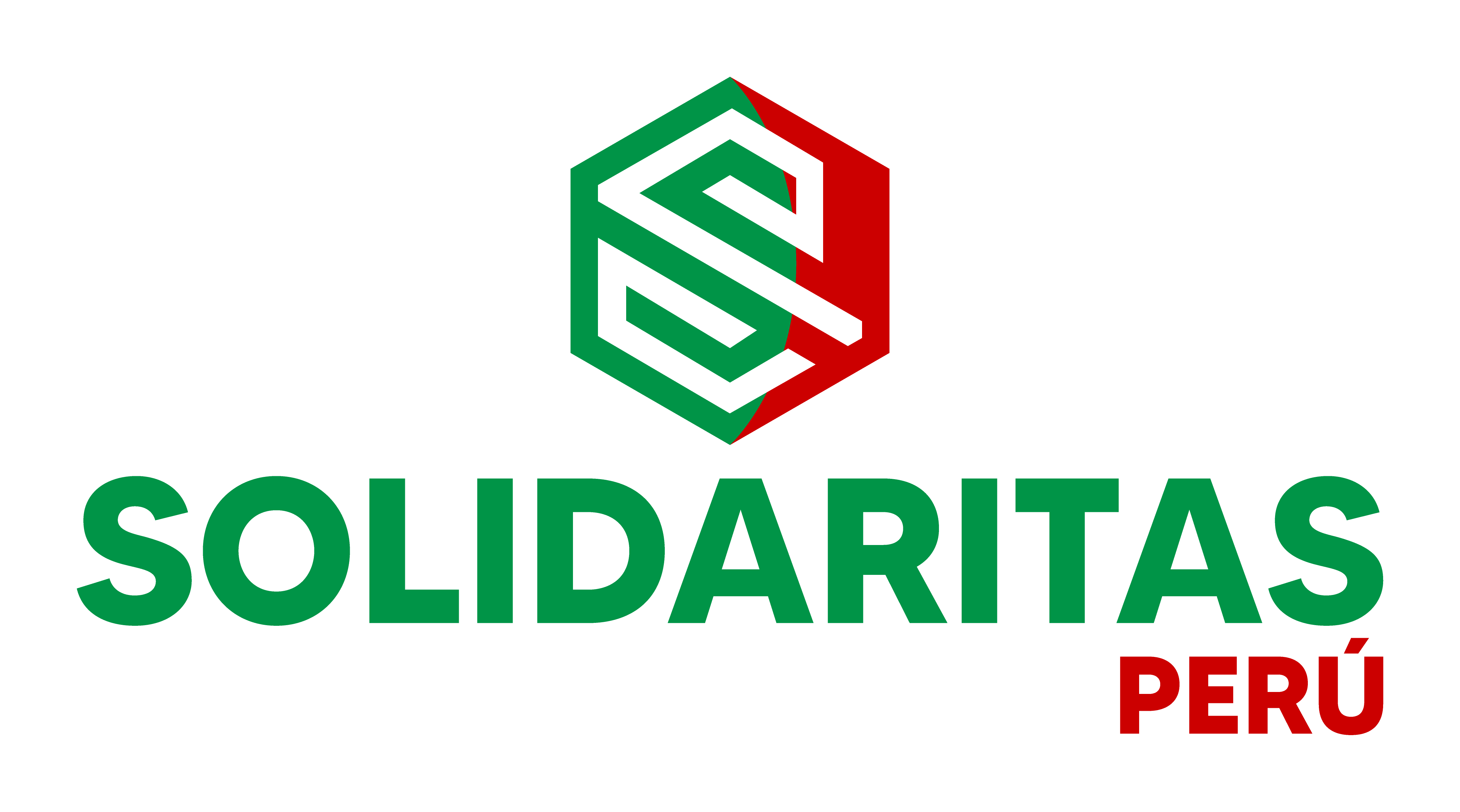Las palabras «orgánico», «sostenibilidad» y «biodiversidad» se han vuelto cotidianas, ayudándonos a reconocer nuestra conexión con la naturaleza y sus recursos. Al mismo tiempo, las noticias sobre los impactos del cambio climático se multiplican. Informes científicos señalan que los incendios no solo son consecuencia de la roza y siembra que miles de agricultores realizan cada año, sino también del clima cada vez más seco en América Latina, la escasez de lluvias, la deforestación y los suelos empobrecidos.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), las diez principales regiones con bosques amazónicos en el Perú representan el 16% de la actividad económica del país. Estas actividades incluyen servicios, agricultura, extracción de hidrocarburos y comercio.
Las poblaciones amazónicas dependen mayoritariamente de actividades de subsistencia como la pequeña agricultura, la caza, la pesca y el aprovechamiento de los recursos del bosque. Sus ingresos monetarios suelen ser inferiores al salario mínimo, y muchas comunidades indígenas recurren al trueque para acceder a productos. Para estas comunidades, el bosque es fuente de alimentos y salud, pero está en peligro por la creciente deforestación. De acuerdo a Global Forest Watch, entre 2001 y 2023, Perú perdió 4.08 millones de hectáreas de cobertura arbórea.
La monetarización de las economías locales genera presiones para vender cualquier recurso disponible. En muchos casos, autoridades corruptas facilitan que mafias dedicadas a la tala ilegal, minería y tráfico de fauna exploten a estas comunidades, dejando tras de sí empobrecimiento y recursos saqueados.
Con 79 millones de hectáreas de bosques, el Perú es el segundo país con mayor extensión de bosques tropicales en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Además, ocupa el octavo lugar en biodiversidad, con unas 25 mil especies, y el duodécimo en almacenamiento de carbono terrestre. Sin embargo, la balanza comercial de productos forestales es negativa.
El cambio climático ofrece una oportunidad para impulsar la transición energética y fomentar la diversificación productiva. En este contexto, los bionegocios o la bioeconomía se presentan como alternativas viables para mejorar los ingresos de las familias amazónicas. Según el Ministerio del Ambiente, la bioeconomía se define como la actividad que aprovecha los recursos de la biodiversidad de manera sostenible, considerando criterios ambientales, sociales y económicos.
Un ejemplo exitoso es el modelo brasileño de aprovechamiento del açaí, un recurso no maderable convertido en un commodity como el cacao o el café. Este tipo de iniciativas requieren cuatro condiciones clave para su éxito:
- Generación y difusión de conocimiento: Es fundamental divulgar información sobre el valor de los productos en el bienestar de la población, así como sus usos industriales y farmacéuticos.
- Innovación y transferencia tecnológica: Agregar valor a los productos mediante tecnología e innovación permite ingresar a mercados internacionales.
- Fortalecimiento de capacidades y articulación: Se necesitan incentivos para la formalización, soporte para la asociatividad y la eliminación de trabas burocráticas que dificultan el manejo sostenible.
- Acceso al sistema financiero: Es crucial contar con productos financieros innovadores y adaptados a los contextos amazónicos.
En el Perú, se han logrado avances significativos. Fondos como AGROIDEAS y AGRORURAL del MIDAGRI han incluido financiamiento para bionegocios. Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de PRODUCE, ofrecen servicios como laboratorios, maquila, envasado y marketing a las asociaciones que tocan sus puertas. Diversas organizaciones ambientales también financian y acompañan estas iniciativas con apoyo de fondos globales. Recursos y esfuerzos existen, pero no caminan juntos.
Por un lado, no hay quién proyecte la potencia mercado de la bioeconomía. No está claro quién debe liderar la articulación entre la demanda de los mercados y los productores. Está pendiente desarrollar un mercado de consumidores nacionales y globales de nuestra biodiversidad; así como mejorar las condiciones habilitantes como el acceso a energía y agua segura para la producción industrial de estos.
En conclusión, se requiere una entidad que asuma el liderazgo para articular esfuerzos públicos y privados que ya existen, y llevar estas iniciativas a una escala mayor. La bioeconomía representa una gran oportunidad para generar ingresos, conservar los bosques y mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de la Amazonía. Este triple beneficio ofrece una visión de largo plazo frente al impacto destructivo y cortoplacista de las actividades ilegales.