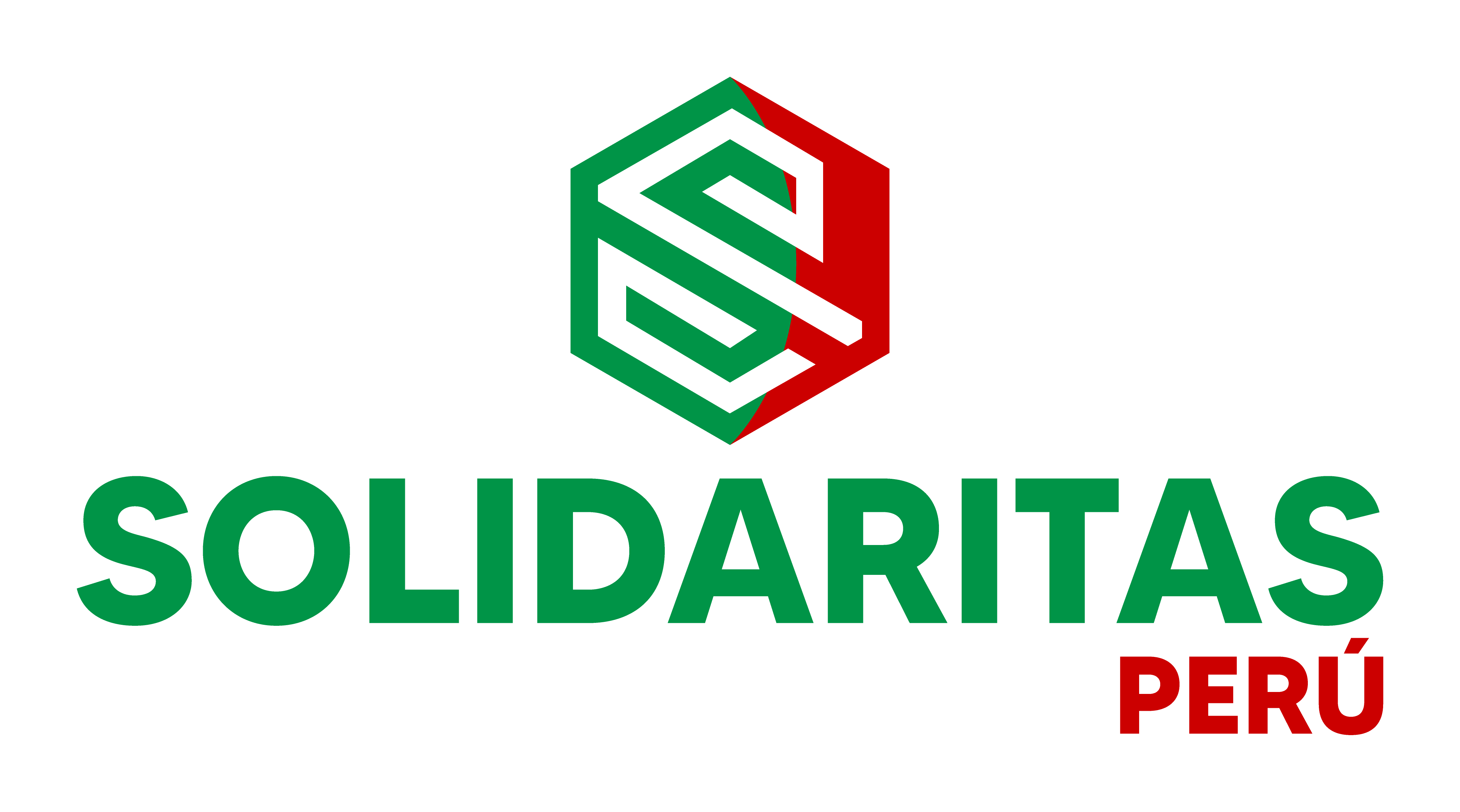La contaminación lumínica, entendida como la alteración de la oscuridad natural nocturna provocada por fuentes de luz artificial o ALAN (Artificial Light at Night), constituye una perturbación ambiental de alcance global y que genera afectaciones ambientales y a la salud humana con diversas implicancias. Esta interferencia lumínica, conforme a lo expuesto en el informe «Contaminación Lumínica: Los peligros de un mundo cada vez más iluminado» publicado en 2024 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), está caracterizada por manifestaciones como el skyglow (resplandor del cielo), el spill light (intrusión lumínica) y el glare (deslumbramiento). ALAN se origina en fuentes antropogénicas tales como alumbrado público, luminarias comerciales e iluminación decorativa. Ciertamente, pese a su asociación cultural con progreso y seguridad, la evidencia científica demuestra que su impacto trasciende lo estético, afectando sistemas biológicos complejos y la salud humana.
Esta problemática afecta actualmente al 85% de la población mundial, porcentaje que alcanza el 99% en regiones como Europa y Estados Unidos.
En el Perú, si bien se ha dado un paso fundamental con la promulgación de la Ley No. 31316 que reconoce expresamente a la contaminación lumínica como una perturbación ambiental con afectaciones a la salud humana y silvestre, la efectiva protección contra este fenómeno se encuentra actualmente paralizada. La razón es que, a más de cuatro años de su publicación, el reglamento indispensable para su implementación concreta aún no ha sido emitido. Como resultado, persiste un peligroso vacío regulatorio que impide combatir de manera homogénea y técnica la contaminación lumínica en todo el territorio nacional, agravando sus impactos adversos en los sistemas biológicos y la calidad de vida de la población. Por lo tanto, esta omisión normativa no solo desnaturaliza el espíritu de la ley, sino que consolida un escenario de impunidad e inacción estatal frente a una amenaza ambiental creciente y cuantificable.
Impactos en los ecosistemas, salud humana y sostenibilidad
El problema presentado trasciende a la sola interferencia visual al alterar procesos ecosistémicos, afectar la salud humana y generar desperdicio energético.
En el aspecto de afectación al entorno natural, la contaminación lumínica induce a la pérdida de biodiversidad mediante la supresión de la actividad y la desorientación de especies silvestres de hábitos crepusculares o nocturnos —fenómeno crítico en corredores biológicos—.
Sobre investigaciones en la afectación de la salud humana, nos referiremos a lo indicado por Cajochen y otros investigadores (2011), en un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology, que aporta evidencia concluyente al respecto. Estos hallazgos se contextualizan y amplían en la revisión sistemática realizada por Tähkämö y otros en el 2018 para la Revista Chronobiology International, que sintetiza evidencia de 128 estudios sobre el impacto lumínico en el ritmo circadiano —entendido como el ciclo de regulación fisiológica de aproximadamente veinticuatro (24) horas que rige en procesos como el sueño—.
En base a esto, se confirma que la luz nocturna en longitudes de onda cortas interfiere constantemente con los procesos biológicos fundamentales. De hecho, la supresión máxima de melatonina —hormona responsable de modular el ciclo sueño-vigilia— ocurre bajo luz violeta, seguida del espectro azul. Cabe destacar que incluso exposiciones intermitentes o de baja intensidad alteran la fase circadiana e incrementan el sueño REM, fase caracterizada por movimientos oculares rápidos y esencial para la consolidación de la memoria.
Las consecuencias trascienden lo inmediato, la alteración circadiana no solo retrasa la fase de melatonina, sino que compromete la capacidad de iniciar el sueño, elevando el riesgo de trastornos metabólicos y cognitivos a mediano plazo. Asimismo, la revisión de 2018 subraya que este fenómeno se agrava por factores como la edad y la omnipresencia de contaminación lumínica, cuyos efectos persisten incluso durante el sueño.
En particular, la exposición vespertina a pantallas led suprime significativamente la melatonina, alterando la fisiología circadiana. La razón es que su brillo —hasta tres veces mayor que tecnologías anteriores— intensifica dicha supresión. Adicionalmente, se registró una reducción objetiva de la somnolencia. Paradójicamente, si bien el estudio de 2011 detectó beneficios cognitivos efímeros, como una mayor velocidad de reacción y precisión en memoria de trabajo, estas ventajas son engañosas. En efecto, los autores subrayan que la mejora transitoria en alerta agrava la desincronización circadiana, dificultando la homeostasis del sueño.
Adicionalmente, dicha la contaminación lumínica contraviene los principios de sostenibilidad debido al desperdicio energético incuantificable que va en contrasentido a los compromisos internacionales de eficiencia energética y gestión racional de recursos, haciendo más pesada la carga y más largo el camino para lograr alcanzar los ansiados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 13 (Acción por el clima); 11 (Ciudades y comunidades sostenibles); 7 (Energía asequible y no contaminante): 3 (Salud y bienestar) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
Sobre la contaminación lumínica en el Perú
Según el Nuevo Atlas Mundial del Brillo del Cielo Artificial dirigido por Fabio Falchi y basado en datos de 2016, Lima concentra los mayores niveles de contaminación por ALAN en el Perú. Dicho mapa también evidencia impactos significativos en otras zonas urbanas del país, incluyendo ciudades del norte como Trujillo, Chiclayo y Piura; del sur como Ica; de la sierra como Cusco, Puno y Arequipa; y de la selva como Pucallpa, Iquitos y Puerto Maldonado. Este patrón, no obstante, no se deriva exclusivamente de la publicidad exterior, pese a que esta suele identificarse como la causa primordial.
El patrón de contaminación ALAN identificado en el territorio peruano presenta una complejidad causal que excede la atribución exclusiva a la publicidad exterior. En efecto, como es indicado por la evidencia empírica y los casos documentados, resulta innegable que la proliferación de elementos publicitarios luminosos —especialmente en zonas céntricas de grandes urbes como la capital— constituye un factor preponderante en la generación de ALAN. Sin embargo, hay que advertir que esta asociación frecuente no agota el espectro de fuentes responsables de esta problemática.
Por otra parte, de hecho, existe un agente contribuyente frecuentemente subestimado en el diagnóstico de la ALAN: el alumbrado público mal diseñado o excesivo. Es de aclararse que cuando los sistemas de iluminación vial y urbano carecen de criterios técnicos adecuados —tales como direccionalidad precisa, intensidad regulada, horarios de funcionamiento ajustados y temperatura de color apropiada—, generan una dispersión lumínica significativa hacia el cielo nocturno y los entornos naturales.
Caso: alumbrado público en parques de Lurín y los Pantanos de Villa
Tomaremos como ejemplo el caso de las remodelaciones de áreas verdes y parques públicos en el distrito de Lurín, al sur de Lima Metropolitana. De una visita a estos espacios, se desprende que se ha implementado una iluminación artificial nocturna excesiva, inclusive saturando elementos naturales mediante la instalación de tiras de luz led en los troncos de los árboles, además de las luminarias públicas convencionales propias del lugar, como los faros de luz. Dicha práctica, lejos de optimizar la seguridad o el disfrute, constituye un claro ejemplo de contaminación por ALAN evitable, originada en el sector público, por cuanto genera una intrusión lumínica innecesaria y un potencial despilfarro energético.
En cambio, se aprecian iniciativas alentadoras que demuestran la viabilidad de enfoques responsables, como la gestión lumínica implementada en la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa en Chorrillos. En este refugio de vida silvestre, conforme a la necesidad de preservar los ciclos naturales de las aves residentes, se ha optado por mantener un alto porcentaje de oscuridad durante la noche. Esta práctica, en esencia, prioriza la protección del ecosistema sobre cualquier consideración de iluminación ornamental o excesiva, lo cual prueba que es posible conciliar la funcionalidad urbana mínima con la mitigación de la ALAN en áreas sensibles. Dicha estrategia, a diferencia de lo observado en Lurín, apunta hacia una solución basada en la mitigación y la adaptación al entorno.
Resulta evidente que la ausencia de reglamentación de la Ley No. 31316 agrava casos como Lurín, pues sin parámetros obligatorios de luminancia para alumbrado público, los gobiernos locales replican prácticas contraproducentes. En segundo término, la experiencia de los Pantanos de Villa prueba que la reducción de ALAN —en este caso, asociada a un ecosistema frágil— reduce eficazmente las potenciales afectaciones al ambiente y a la vida silvestre. Sin embargo, a diferencia de dicho refugio, la mayoría de los parques urbanos carecen de estatus de protección, lo cual explica su vulnerabilidad a intervenciones lumínicas inadecuadas por parte de los gobiernos locales que los administran.
A modo de conclusión
Por lo tanto, se requiere con urgencia la adopción de normativas técnicas específicas, tanto nacionales como locales, para el alumbrado público. Dichas regulaciones deben establecer parámetros obligatorios de eficiencia energética, direccionalidad, horarios de operación, intensidad lumínica y espectro de emisión, priorizando tonalidades cálidas sobre las frías o azuladas. Esta configuración es fundamental para minimizar la dispersión hacia los cielos y prevenir la intrusión lumínica en hábitats naturales y zonas residenciales.
Retrasar este proceso no solo perpetúa vacíos técnicos, sino que acentúa disparidades territoriales, mientras áreas protegidas adoptan protocolos avanzados, los espacios verdes de uso público quedan sujetos a decisiones municipales fragmentarias y carentes de estandarización.
Debido a esto, resulta necesario que el futuro reglamento unifique criterios técnicos para todas las fuentes de iluminación, incluyendo de manera expresa las maneras en que se podrá combatir la problemática generada a raíz de la contaminación por ALAN por parte de las Entidades de Fiscalización Ambiental. Solo mediante este abordaje integral, la Ley No. 31316 evitará convertirse en letra muerta y garantizará su aplicabilidad efectiva en todo el territorio nacional.