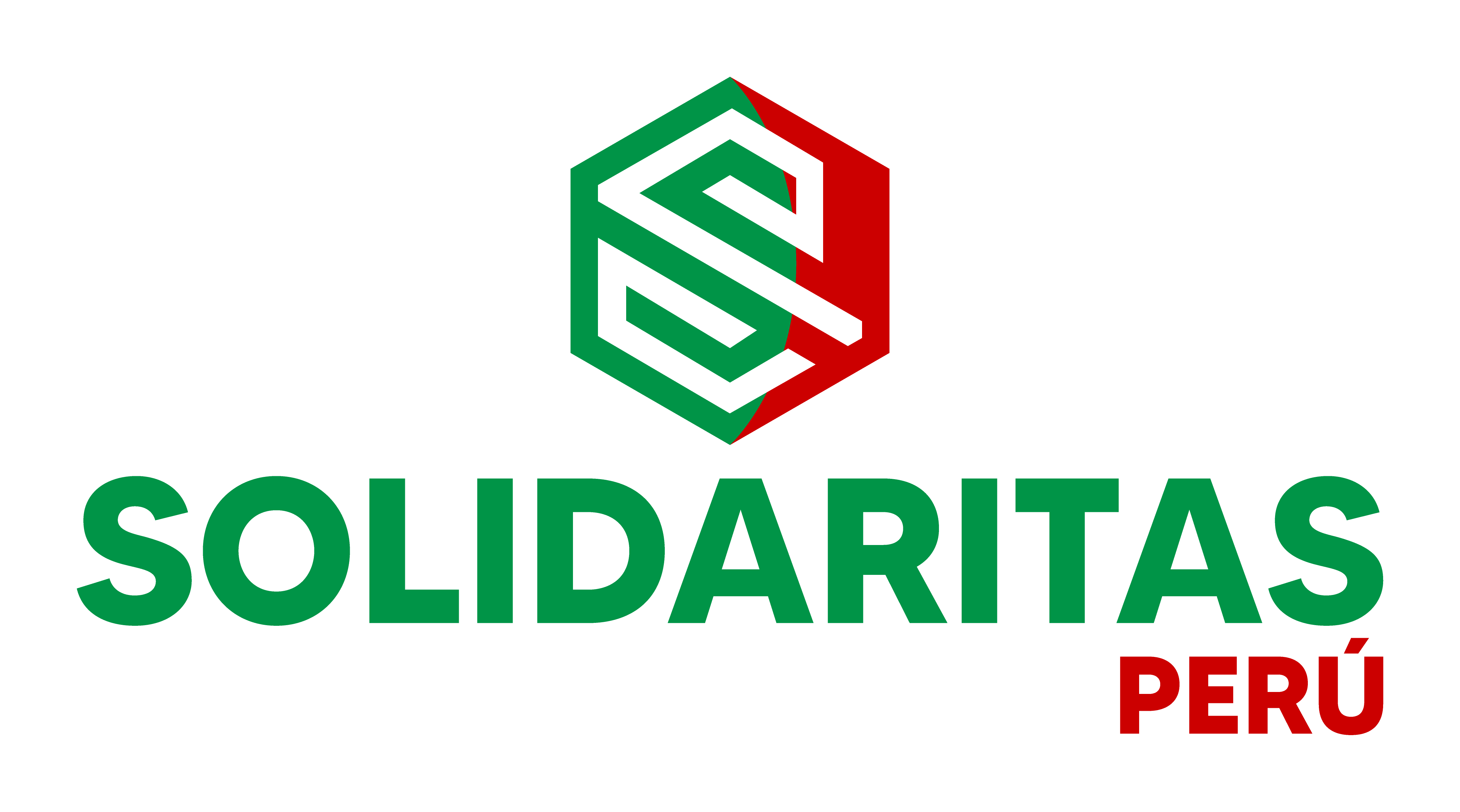La Amazonía peruana enfrenta una creciente amenaza por el avance de economías ilegales que devastan el territorio y vulneran los derechos de sus habitantes. La tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la minería ilegal son algunas de las actividades que colocan en grave riesgo a sus habitantes y a los defensores ambientales.
En esta entrevista, Iván Brehaut Larrea, reconocido periodista ambiental, ofrece una importante mirada sobre el impacto de estas economías ilegales, la ausencia del Estado, los riesgos que enfrentan las personas y las limitadas respuestas institucionales ante una problemática que afecta a la Amazonía y a todo el país.
¿Cuáles son las actividades ilegales que ha detectado en nuestra Amazonía y cómo afectan a los derechos de los pueblos indígenas?
Las actividades ilegales son diversas, pero puedo mencionar al menos cuatro principales en el ámbito de la Amazonía de la región Ucayali, que son la tala ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico y también la extracción minera de oro ilegal. Considero que estas son las actividades más duras y que más inciden en las situaciones de riesgo para los defensores ambientales, particularmente a los indígenas.
La población está reaccionando y se opone a este tipo de actividades, generando agresión hacia los pueblos indígenas.
¿Cuáles son las actividades colaterales que se están generando a partir de estas economías ilegales? ¿Cómo afectan a los pueblos indígenas?
La cadena de tráfico de tierras es brutal, ya que implica el fomento de actividades reñidas con la moral, así como el tráfico de personas, corrupción de funcionarios y de líderes indígenas.
El nivel de cooptación que están teniendo las economías ilícitas sobre los jóvenes, que son el recambio generacional sobre los nuevos líderes que serán los futuros defensores de las culturas originales, son los que se ven fuertemente afectados por esta transformación de las economías, las lógicas del uso de territorio, etc.
Ante la ausencia del Estado ¿las actividades ilegales podrían volverse una “oportunidad” de desarrollo para los pueblos indígenas?
Efectivamente. Las actividades ilegales se están convirtiendo en oportunidades de desarrollo para los pueblos indígenas y esto viene ocurriendo en Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, donde las comunidades, ante la ausencia estatal, empiezan a recibir prebendas de dinero ilegal. Esto lleva a que dejen de usar la tierra a cambio de dinero o favores. No es la primera vez, pues es una práctica que se ha dado, por ejemplo, con el tema de titulación de tierras de comunidades nativas que están esperando esto por una década y, ya sea porque el Estado no tiene fondos o no le interesa, no se realiza y luego conlleva a que llegue un maderero o minero y asuma ese financiamiento.
Lamentablemente, la precariedad de todo el aparato encargado de la titulación de tierras comunales piensa que con tener su territorio saneado acepta el apoyo y que, a cambio de todo eso, el 10% del territorio sea usado para otro tipo de actividad como la reforestación ilegal para usarlo como una pantalla de formalidad. Esto, al final, deja a la comunidad sin recursos, endeudadas ante el Estado por las multas que se les aplica y desestructuradas internamente. Este asunto es muy complejo.
¿Podríamos estar cayendo en un discurso vacío de la sostenibilidad frente al avance del cambio climático?
Siempre digo que todo tiene su lado positivo y negativo. No podría decir que no en la medida que, si hubiese más acciones, pues seguramente ya hubiéramos logrado ese equilibrio que estamos buscando. Puede ser que para algunas comunidades, empresas o sectores [el discurso] no esté muy cargado de contenido, pero puede que para otros sí, entonces ahí el tema es qué tan vacío es para ti, para mi o para la gente que nos lee. Eso es lo que realmente hace la diferencia, al igual que para algunas personas si es que no dejara de ser una moda o algo que hay que llenar o hacer por obligación. Lo realmente importante de esto es que para nosotros y para quienes nos leen, signifique realmente la alternativa frente a los problemas que tenemos como el cambio climático.
¿Qué está haciendo el Estado para combatir este problema? ¿Existe apoyo de organizaciones internacionales para contrarrestar esta situación?
La cooperación internacional está tratando de contrarrestar esta situación, pero, aunque un megaproyecto con un presupuesto de 5 millones de dólares pueda parecer significativo, esa cifra es pequeña en comparación con los fondos que maneja el Estado peruano. Y no me refiero solo a recursos destinados a combatir delitos ambientales. Si se compara el presupuesto de las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente (FEMA) con los fondos de un proyecto de cooperación internacional a nivel local, la diferencia es notable a favor de las FEMA.
Sin embargo, en los últimos años, para la Amazonía ha habido casi 200 mil millones de dólares en operaciones sospechosas según la Unidad de Inteligencia Financiera. No existe ningún fondo de cooperación ni de los organismos del Estado encargados del control de actividades ilícitas que se acerque a este monto. Y eso es solo viéndolo desde el punto de vista financiero, ya que el peso político que tienen estas actividades es otro tema. Por decir, el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tiene vinculaciones conocidas y claras con la minería ilegal en su región, Madre de Dios.
¿Cómo fortalecer a las entidades públicas para combatir este problema?
No hay una medida única y no es solamente fortalecer a las entidades. Aquí hay una carencia clara de articulación entre los esfuerzos públicos y privados, pero también del sector no gubernamental sin fines de lucro y la sociedad civil en general. Necesitamos demostrar, pues hace falta tener una mirada integral, una mayor vigilancia ciudadana que, lamentablemente, en este contexto político y con la nueva Ley APCI se le ha dado una estocada mortal.
Por otro lado, hace falta fortalecer a las entidades de control, así como Fiscalías Especializadas de Medio Ambiente y las Fiscalías de Derechos Humanos. En la Amazonía no puedes tener el 8% del territorio nacional con solo tres fiscalías de medio ambiente cuando tienes más de seis mil delitos ambientales reportados en los últimos tres años. Solo el año pasado fueron 2,134 denuncias, lo que hace imposible atenderlas. También están los comités de vigilancia comunitaria. Por eso, hacen falta los sistemas de alerta temprana que, lamentablemente, el GEOBOSQUES del Ministerio del Ambiente no está cubriendo de manera oportuna.
Ahora, se necesita igualmente mejorar la calidad de vida de la población.
¿Cuál sería una gobernanza ideal en territorio para contrarrestar estas actividades ilegales?
El 15 de mayo se presenta el informe de defensores de Ucayali principalmente en la Universidad Católica, y vamos a contar un poco nuestra mirada y las propuestas que tenemos como sistemas de alerta temprana, fortalecimiento de organizaciones estatales que tienen que ver con la vigilancia y control de actividades ilegales, así como para solucionar el tema de la tenencia de la tierra en la Amazonía, particularmente con los pueblos indígenas.
Es importante fortalecer los sistemas de autoprotección ante las carencias estatales, los controles de sistema de vigilancia ciudadanos para que el Estado y la sociedad esté más integrada.
¿Cómo la comunidad internacional podría asumir un mayor compromiso en la solución de esta problemática que enfrenta la Amazonía peruana?
Considero una propuesta con el cerebro y la otra con el corazón. La primera es que necesitamos rebajar las expectativas que tiene la población sobre qué es lo que se puede lograr en una COP. Conversando con expertos sobre pueblos indígenas, puedo resaltar que parte de sus preocupaciones es que piensan que las COP pierden legitimidad porque la impresión es que no se está logrando nada. Por eso, es necesario tener un cronograma real. Estas reuniones implican que se hable de cambiar la forma como funciona la economía en el mundo, lo que quiere decir que cierto sector tiene que dejar de tener algunos privilegios, pagar más por su calidad de vida y, por otro lado, gente tiene que aprender a usar mejor sus recursos para poder impulsar procesos. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de una real transformación social mundial, por eso es complicado.
Desde el punto de vista del corazón o más emotivo, es que todos llegan con esperanzas a la COP y salen con el corazón roto porque no se avanzó prácticamente nada. Se ve que los procesos son demasiados lentos en un mundo que requiere soluciones inmediatas. Si realmente recapacitamos sobre cuál es el alcance, la potencia y la forma del sistema de vocería, las COP deberían ser un espacio de diálogo y de discusión, y no una “pasarela de los conservacionistas y empresarial internacional”. Creo que estamos poniendo muchos recursos en la discusión y menos en la acción.
Conocemos sobre su importante labor periodística en favor de la Amazonía, así como los reconocimientos internacionales que ha tenido ¿qué riesgo enfrentan los defensores de la Amazonía y activistas como usted?
El periodismo ambiental consiste en investigar el poder. Desde cuándo, cómo y quiénes están padeciendo el abuso del poder en el uso de los recursos naturales y cómo se están violando derechos humanos y ambientales, no solo de los indígenas o comuneros que viven el castado de la mina o los pescadores, estamos hablando de gente que trabaja y cuida esos recursos de todos los peruanos.
Creo que el periodismo ambiental es, probablemente, el periodismo más incómodo porque hablar de deforestación en el Perú es hablar de narcotráfico, una de sus principales causas. Por eso, hablamos de lo que afecta el día a día de las familias y lidiamos con la gente que se enriquece de manera sospechosa. Somos un periodismo muy incómodo para el poder.
¿Cuál es su sueño o Amazonía ideal?
Una Amazonía ideal es cuando se respete el derecho de la gente. Que esta tenga el acceso a educación, salud a recursos básicos de forma justa y adecuada. Además, un lugar donde las actividades económicas legales de todo tipo tengan un espacio y se haya llegado a un nivel de convivencia entre la generación de riqueza y el bienestar de la población local.
No podemos seguir teniendo una sociedad en la que un grupo minoritario de personas hacen mucho dinero destruyendo la vida y los recursos de todos los que estamos alrededor. Necesitamos tener un buen ordenamiento de las actividades económicas que sustentan el desarrollo del país y una buena calidad de vida de la población, que es lo que uno desea para su país.
—
A los pocos días de esta entrevista, Iván Brehaut fue galardonado, junto a otros colegas, en los Fetisov Journalism Awards por su participación en el proyecto Amazon Underworld, una iniciativa que aborda la cobertura periodística sobre los problemas de la Amazonía y la criminalidad transfronteriza.
La Revista Gobernanza Social aplaude este galardón y reconoce su valentía para abordar los problemas de la Amazonía que describió para este medio.
Entrevistado: Iván Brehaut Larrea
Periodista especializado en pueblos indígenas, Amazonía y temas medioambientales. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de trabajos multidisciplinares de gestión científica y social. Ha sido ganador de la Beca de Periodismo sobre la Selva Amazónica 2020 de la Fundación Pulitzer y, en 2023, ganador de la Beca CAPIR 2023 sobre delitos medioambientales en la Amazonia.