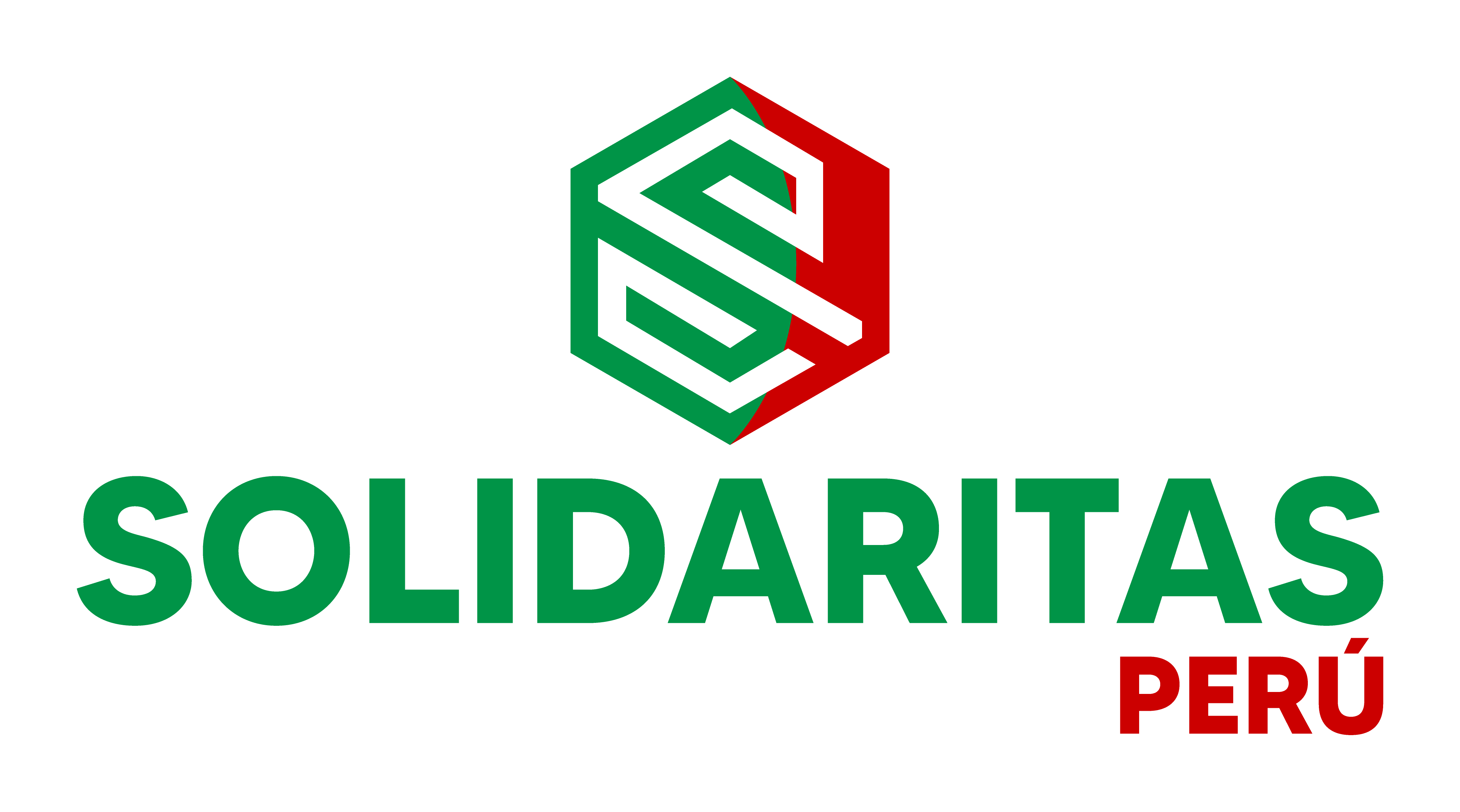En las últimas décadas, la gestión social se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la articulación entre comunidades, empresas y Estado. Su objetivo es construir puentes de diálogo, promover la participación y asegurar que los proyectos o políticas públicas se implementen con legitimidad social. Sin embargo, como todo enfoque, tiene sus límites. En particular, existe una creciente preocupación sobre cómo ciertas problemáticas sociales, especialmente aquellas relacionadas con el crimen organizado o actividades ilegales, escapan a la lógica participativa de la gestión social.
Como señalan autores como Cepeda y Salamanca (2019), “el trabajo con comunidades no puede reducirse a una práctica meramente comunicacional o de resolución de conflictos; debe comprenderse desde la complejidad de lo territorial y los intereses en juego”. En este sentido, se requiere un enfoque estratégico que reconozca los límites del diálogo, en especial cuando enfrenta actores que operan al margen de la ley.
Antes de iniciar con el análisis, es pertinente dar una definición básica a este término, es por ello por lo que, para fines de este artículo, definiremos la gestión social como el conjunto de prácticas orientadas a promover la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo mediante mecanismos de consulta, concertación y articulación de intereses. Esta función permite abordar las tensiones sociales derivadas de la implementación de proyectos, políticas o intervenciones institucionales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).
Según Max-Neef (1991), el desarrollo no puede medirse exclusivamente en términos económicos, sino también en términos de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, muchas de las cuales se alcanzan a través de relaciones sociales armónicas. En esta línea, la gestión social busca asegurar que las decisiones que afectan a una comunidad no se tomen sin su conocimiento y participación.
Uno de los errores frecuentes en la gestión social es asumir que todos los conflictos pueden resolverse mediante el diálogo con las comunidades. Esta “fetichización del consenso”, como lo denomina Boaventura de Sousa Santos (2006), puede invisibilizar las verdaderas estructuras de poder que operan en algunos territorios, especialmente en contextos marcados por economías ilegales o criminalidad organizada.
En zonas con presencia de grupos armados, minería ilegal, narcotráfico o redes de contrabando, los procesos sociales deben abordarse con una lectura institucional mucho más amplia. Como sostiene Díaz (2020), “no todo actor en el territorio representa una comunidad legítima; en muchos casos, los voceros han sido cooptados por estructuras de poder ilegítimas”.
Por otro lado, se puede afirmar también que existe una tendencia creciente a romantizar la participación comunitaria, asumiendo que todas las voces provienen de un interés colectivo legítimo. Sin embargo, como advierte Arnstein (1969) en su clásica “Escalera de la participación”, no toda participación es real: muchas veces se trata de participación simbólica, manipulada o cooptada por intereses particulares.
En algunos casos, se exige la continuidad de actividades ilícitas como parte del “derecho al trabajo” o se condicionan proyectos públicos a prebendas. Oxfam (2023) ha reportado cómo ciertos grupos autodenominados “comunidades” bloquean proyectos con argumentos aparentemente sociales, cuando en realidad obedecen a dinámicas clientelares o extorsivas.
Ejemplo: El caso de la minería ilegal en América Latina
La expansión de la minería ilegal en países como Colombia, Perú y Brasil es un ejemplo paradigmático de los límites de la gestión social. En múltiples ocasiones, actores ilegales se presentan como representantes de las comunidades locales, exigiendo participación en procesos de consulta o beneficios económicos.
La Fundación Ideas para la Paz (2021) documenta que, en regiones como el Bajo Cauca colombiano, empresas y entidades estatales han cedido ante estas demandas, otorgando legitimidad a estructuras vinculadas al crimen organizado. Esta práctica no solo pone en riesgo a los gestores sociales, sino que también desvirtúa el objetivo de la participación comunitaria.
La necesidad de una gestión interinstitucional
La gestión social no debe entenderse como una función aislada, sino como parte de una estrategia interinstitucional. Esto implica articularse con áreas como jurídica, seguridad, responsabilidad social, sostenibilidad, comunicación, relaciones comunitarias y cumplimiento.
Como lo expresa Castellanos (2018), “la gestión social necesita salir del nicho donde fue confinada y convertirse en una práctica transversal a toda la organización. De lo contrario, queda atrapada en el rol de ‘apaga-incendios’ sin capacidad transformadora”.
En una empresa moderna o entidad estatal, la gestión social debe interactuar de forma fluida con diversas áreas para garantizar una visión integral del territorio y los proyectos. Algunos ejemplos de esta interacción son:
- Con el área jurídica: Para definir límites de acción frente a demandas que involucren actores ilegales y garantizar que los procesos comunitarios estén dentro del marco normativo.
- Con sostenibilidad o medio ambiente: La gestión social recoge percepciones comunitarias sobre impactos ambientales, lo que retroalimenta los estudios de impacto y planes de manejo.
- Con comunicación externa: Ambas áreas deben estar alineadas para evitar contradicciones y asegurar una narrativa coherente ante las comunidades y los medios.
- Con seguridad corporativa o pública: En contextos de riesgo, la gestión social debe coordinar con seguridad para proteger a los equipos de campo y prevenir situaciones de coacción.
- Con operaciones o ingeniería: Las decisiones técnicas deben considerar el contexto social. Por ejemplo, el diseño de una vía de acceso puede requerir ajustes por temas culturales o de propiedad comunitaria.
En palabras de Gutiérrez y Romero (2020), “la gestión social no solo media entre el proyecto y la comunidad, sino también dentro de la propia organización, ayudando a traducir lenguajes técnicos al lenguaje social y viceversa”.
A partir de los desafíos expuestos, se plantean varias recomendaciones:
- Mapeo riguroso de actores: Identificar no solo quiénes están en el territorio, sino qué intereses representan y cuál es su legitimidad.
- Coordinación interinstitucional real: No basta con convocar reuniones, se requiere una estrategia de articulación operativa entre áreas.
- Límites claros al diálogo: No todo es negociable. Las actividades ilegales o coercitivas deben ser excluidas del proceso.
- Protección de liderazgos comunitarios legítimos: Estos deben ser fortalecidos institucionalmente para resistir cooptaciones.
- Formación integral de los gestores sociales: No solo en técnicas participativas, sino también en legalidad, ética y análisis de contexto.
Conclusión
La gestión social es una herramienta valiosa para el desarrollo, pero no puede usarse como un “comodín” para resolver todos los problemas territoriales. En contextos atravesados por ilegalidad o violencia, el diálogo pierde sentido si no hay un marco de legalidad, institucionalidad y seguridad.
Como dice De la Torre (2021), “gestionar lo social no es negociar con todos, sino saber con quién sí, con quién no, y hasta dónde”. Reconocer estos límites es el primer paso hacia una práctica más ética, efectiva y sostenible. Ser o no ser, esa es la cuestión.

Referencias
- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2015). Gestión social para proyectos de desarrollo. BID.
- Castellanos, J. (2018). Gestión social estratégica: más allá de la participación. Universidad Externado.
- Cepeda, M. & Salamanca, J. (2019). Intervención social y conflictividad territorial. Pontificia Universidad Javeriana.
- De la Torre, A. (2021). Límites éticos en la gestión social. Observatorio de Prácticas Participativas.
- Díaz, A. (2020). Actores ilegales y disputa de legitimidades en el territorio. Revista Estudios Sociales.
- Fundación Ideas para la Paz. (2021). Minería ilegal y crimen organizado en Colombia. https://ideaspaz.org
- Gutiérrez, R. & Romero, E. (2020). La gestión social como interfaz entre lo técnico y lo comunitario. Universidad del Valle.
- Max-Neef, M. (1991). Human Scale Development. The Apex Press.
- Oxfam. (2023). Conflictos socioambientales y gobernanza territorial en el norte peruano. https://oxfam.org.pe
- Sousa Santos, B. de (2006). Sociología jurídica crítica: para un nuevo sentido común. Trotta.