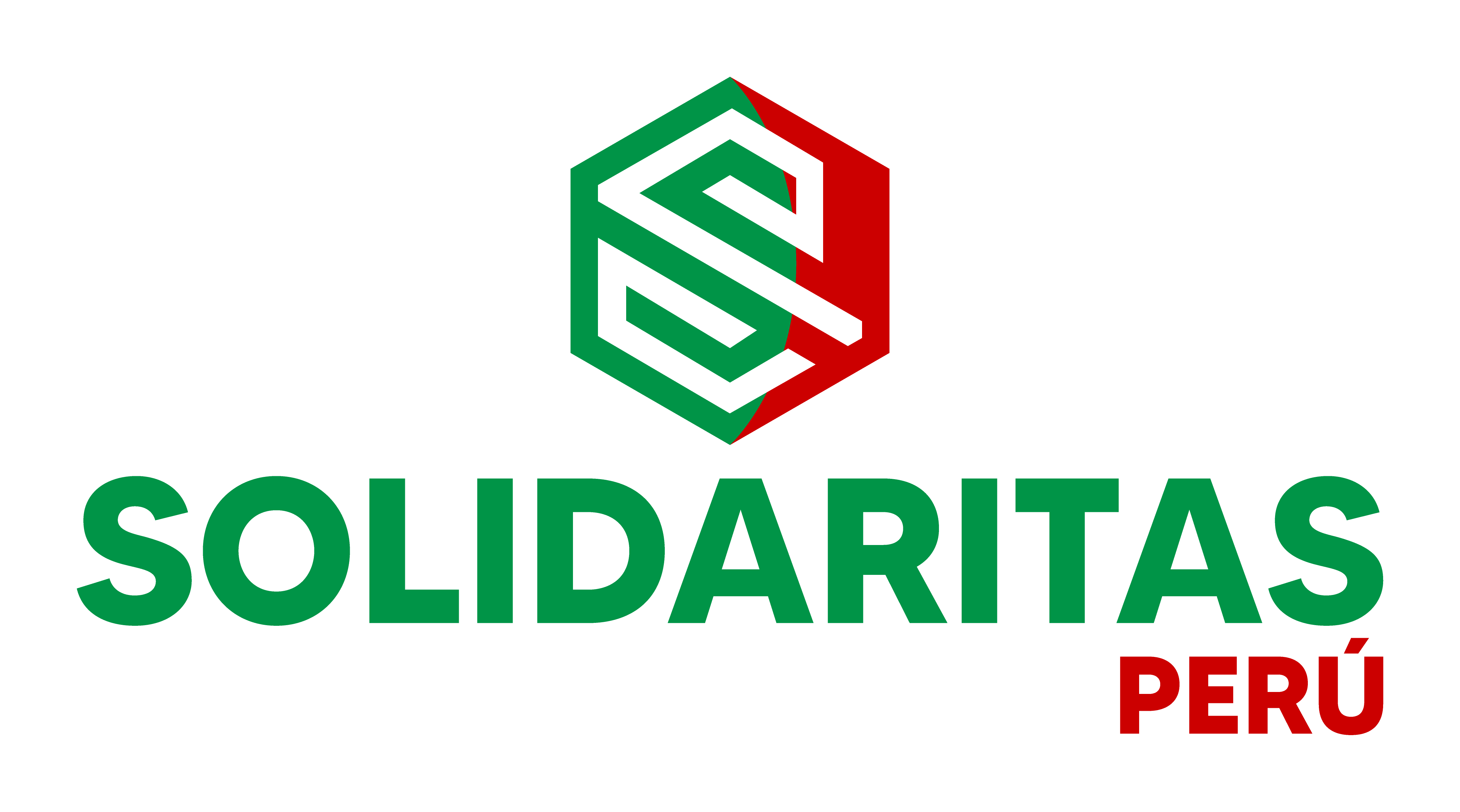En el terreno de las negociaciones interculturales, no siempre se discute únicamente el acceso a recursos materiales o la firma de acuerdos formales. Con frecuencia, lo que está en juego es la definición misma del ser y de la ciudadanía posible para comunidades históricamente marginadas. En América Latina, la identidad étnica ha pasado de concebirse como un marcador cultural a constituir una herramienta estratégica capaz de reorganizar espacios de diálogo, disputar legitimidades y abrir posibilidades de agencia.
En este artículo, propongo un recorrido por esa transición, examinando cómo la identidad puede convertirse en un capital político y simbólico que articula demandas y transforma escenarios de negociación. A partir del enfoque de interculturalidad crítica, se analizan tres casos que ilustran diferentes modalidades de despliegue estratégico de la identidad: uno político-institucional (Ecuador), otro simbólico-ritual (runas del Alto Pastaza) y uno político-ambiental (Pastaza quechua, Perú).
Identidad, poder y negociación
Desde una perspectiva antropológica y sociológica, la identidad no es una esencia inmutable, sino una construcción relacional que se define en interacción con otros y en contextos específicos (Barth, 1969; Jenkins, 2008). Este carácter relacional implica que, en escenarios de asimetría, la identidad puede ser movilizada como recurso para ganar legitimidad, ampliar el margen de maniobra y reconfigurar las reglas del juego.
Pierre Bourdieu (1986) introdujo el concepto de capital simbólico para referirse al prestigio y reconocimiento social que puede traducirse en ventajas materiales o políticas. Cuando la identidad étnica se posiciona como capital simbólico, adquiere capacidad para influir en las dinámicas de negociación.
La interculturalidad crítica, planteada por Catherine Walsh (2009), va más allá de la simple coexistencia de culturas y se enfoca en transformar las estructuras que sostienen la desigualdad. Bajo esta lente, las negociaciones interculturales no se reducen a resolver conflictos inmediatos, sino que implican disputas de sentido, memoria y proyección de futuro.
Ecuador: identidad como plataforma política
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha logrado transformar la identidad indígena en una plataforma política de alcance nacional. Sus líderes han enmarcado las demandas de tierra, educación y autodeterminación dentro de un discurso que combina cosmovisiones indígenas con principios de derechos humanos y normas internacionales.
La CONAIE ha utilizado el capital simbólico de la identidad indígena para negociar con el Estado desde una posición de legitimidad histórica y moral. Esto le ha permitido no solo obtener reformas legales, sino también reconfigurar la agenda política nacional, convirtiendo la plurinacionalidad y la interculturalidad en principios constitucionales.
Perú (Alto Pastaza): identidad ritual y metamorfosis sonora
En su estudio sobre los runas del Alto Pastaza, Gutiérrez Choquevilca (2016) describe cómo la voz ritual funciona como “máscara sonora” que permite a los participantes asumir identidades no humanas en ceremonias quechuas. Este recurso performativo no solo invoca presencias espirituales, sino que legitima roles y saberes en la comunidad.
La identidad, en este contexto, se negocia y resignifica en el plano simbólico: quien domina el lenguaje ritual gana autoridad, respeto y capacidad de influir en la vida colectiva. Esta forma de negociación desde la identidad no se produce en una mesa de diálogo formal, sino en un espacio ceremonial donde las fronteras entre lo humano y lo no humano se diluyen, reforzando la cosmovisión que sustenta los derechos territoriales y culturales.
Perú (Pastaza): liderazgo indígena y negociación socioambiental
La etnografía de Doris Buu-Sao (2018) en la cuenca del río Pastaza revela cómo la identidad indígena se convierte en herramienta de negociación frente a la industria petrolera. En esta región, las actividades de hidrocarburos también han generado un sistema de relaciones económicas y sociales que condiciona la acción política.
En lo que Buu-Sao denomina “espacio petrolero”, las relaciones entre empresa y comunidades quechuas se estructuran en torno a empleos temporales, bienes y proyectos financiados por la compañía. Esta dinámica genera espacios para negociar.
El liderazgo del dirigente identificado por Buu-Sao, ilustra cómo la identidad puede movilizarse estratégicamente:
- Legitimidad moral: se presenta como portavoz legítimo de un pueblo ancestral, lo que le otorga autoridad en el diálogo con el Estado y organismos internacionales.
- Lenguaje de derechos: traduce los impactos y las demandas de reparación en términos de derechos colectivos y autodeterminación.
- Puente intercultural: conecta la cosmovisión indígena con los formatos técnicos y jurídicos requeridos en las mesas de negociación.
Este uso de la identidad permite a los líderes ampliar su capacidad de incidencia y a las comunidades sostener reclamos en un contexto de dependencia económica. La negociación no se limita a obtener compensaciones, sino que se convierte en una oportunidad para reafirmar la vigencia de la identidad y los derechos territoriales.
Comparación transversal de los casos
| Dimensión | Ecuador (CONAIE) | Perú (Alto Pastaza) | Perú (Pastaza – Buu-Sao) |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrategia | Plataforma política institucional | Estrategia simbólica y performativa | Estrategia política – ambiental |
| Espacio de negociación | Estado y sistema político nacional | Ritual y cosmología | Estado, empresas, sistema político |
| Uso de identidad | Capital simbólico para reformas | Legitimidad espiritual y cultural | Legitimidad étnica y puente intercultural |
| Resultado clave | Reconocimiento constitucional | Reafirmación de cosmovisión y autoridad | Visibilización de reclamos, construcción de sujeto político |
Riesgos y dilemas
El despliegue estratégico de la identidad enfrenta desafíos:
- Folclorización: reducción de la identidad a un símbolo decorativo para consumo externo.
- Cooptación por terceros: absorción de líderes y demandas en lógicas de mercado que neutralizan su capacidad transformadora.
- Fragmentación interna: tensiones dentro de las comunidades sobre quién representa legítimamente la voz colectiva.
Estos riesgos hacen evidente que la identidad no es un recurso estático, sino un campo de disputa permanente.
Conclusiones
La negociación desde la identidad indígena es un proceso multifacético que combina dimensiones políticas y simbólicas. Ya sea en la arena institucional, en el espacio ritual o en los reclamos por derechos, la identidad puede transformarse en un capital que amplía la capacidad de incidencia y redefine las relaciones de poder.
Sin embargo, su eficacia depende de que se mantenga anclada en la agencia comunitaria y no sea reducida a un recurso instrumental al servicio de agendas externas. Reconocer esta complejidad es clave para comprender las negociaciones interculturales como espacios donde se juega, simultáneamente, la redistribución de recursos, el reconocimiento de derechos y la reimaginación de futuros colectivos.